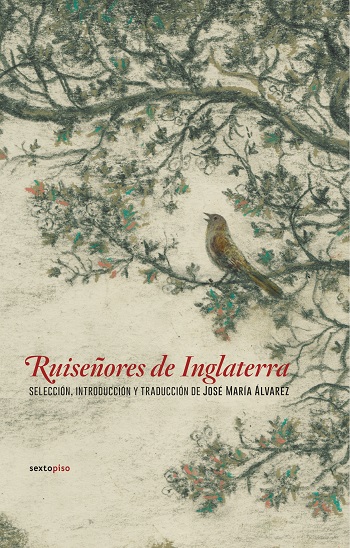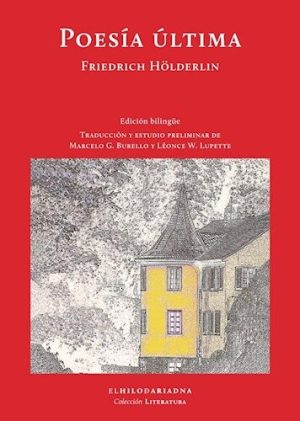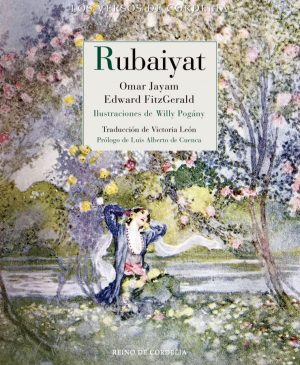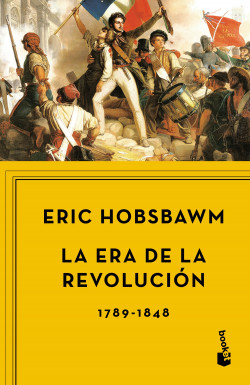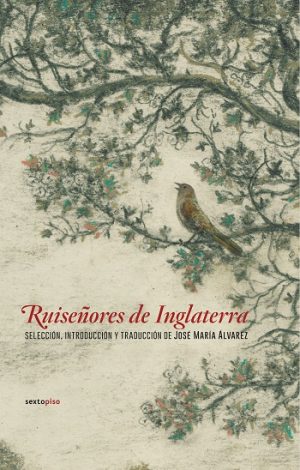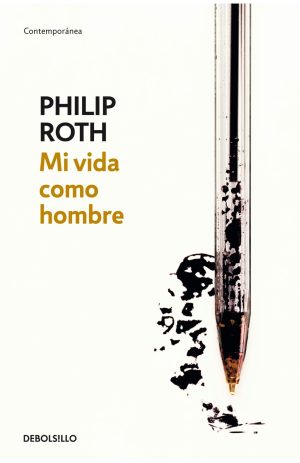Desde las brumas anglosajonas hasta el suicida Thomas, de todo hay en el museo de sus vindicaciones; nobles ajusticiados que antes de subir al patíbulo inventaban el endecasílabo no rimado que Shakespeare consagrara, como el buen conde de Surrey; el preciosista Lily; el esplendor de Marlowe; Sidney, que murió en batalla y que alzó una Laura septentrional; el aventurero Ralegh que honró los mares con su bandera y el cadalso con su orgullo; el astuto Wotton; Milton, el solitario implacable de Horton, o aquel otro puritano, Andrew Marvel; el iluminado Blake; la gloria de Wordsworth y de Coleridge; la grandeza de aquel cuyo nombre está escrito en el agua y la de Shelley, que junto a él reposa en Roma; el aristocrático helenista Arnold; el pagano radiante, Charles Swinburne; la nobleza de Stevenson; Edward Fitzgerald; la luz de Yeats; el georgiano De la Mare; el inviolable Eliot… Y presidiendo el cortejo, la cabeza más alta de nuestra especie: William Shakespeare; todos hacen suyo el sentimiento de Christian Winter:
Anoche me despertó el ruiseñor,
Anoche. En el silencio del mundo
Su canto venía fundido con el brillo de la Luna
Desde la fronda de la colina.